Un cuento de Emilio Ramón
Extraído de la segunda edición de «De qué hablamos cuando hablamos de apocalipsis» (Editorial Los Perros Románticos)
Fue una noche de verano, lo recuerdo bien porque hacía calor y el ventilador estaba prendido y el sudor se me iba secando sobre la polera de Ziggy Stardust. Había terminado de escribir una crítica de una novela para el suplemento literario que me pagaba el sueldo y estaba hecho polvo. La novela en cuestión era un bodrio; además, recién había muerto Bowie, las hemorroides me estaban creando una buena fama de caballero, dada la frecuencia con la que cedía el asiento en el metro y, para variar, mi equipo había vuelto a perder el fin de semana. Y de local. Una mierda. “Veamos una película”, dijo la Rosario y yo le dije que bien, que viéramos una película, pero que eligiera ella, porque en realidad no tenía cabeza ni para eso.
“Veamos esta, se ve buena”, dijo al rato la Rosario y yo me esforcé para sonreír. Descorchamos un vino y nos derrumbamos en el sofá para ver a una generación Z tomarse selfis, follar y tomarse más selfis que luego subía a sus redes sociales donde miles de otros generación Z le daban su aprobación en forma de corazón. Y así durante toda la película. Solo al final, mientras aparecían los créditos y yo me lamentaba de las dos horas que acababa de tirar a la basura, supimos que en realidad era un documental y que la protagonista no era una actriz, sino una generación Z de verdad y que era famosa en alguna parte del mundo. Y era famosa por subir esas fotos a las redes. No hablaba de arte, no lideraba una nueva religión, no había publicado un disco ni un libro. Era famosa porque legiones de adolescentes consideraban que su exposición en las redes era cool. “En las redes puedes crear a una persona que no eres y todos se lo van a creer”, decía la chica en algún momento y esa frase me quedó dando vueltas…
“En las redes puedes crear a una persona que no eres y todos se lo van a creer”. Tenía sentido. Me acordé de El socio, ese libro que había leído cuando iba al colegio, y ese socio de negocios imaginario que se inventa el personaje para compensar su patológica incapacidad de decir “no”. Cada vez que se veía en una situación incómoda, respondía “lo consultaré con mi socio” y el socio, claro, podía decir que no sin presiones ni reproches, hasta que la ficción comenzó a superar la realidad. Y todo terminó mal, por supuesto. Y pensé que hoy todo habría sido más fácil para el protagonista de la novela. Podría haberle creado una cuenta en Twitter al tal socio, un correo electrónico, un perfil en LinkedIn. No habría necesitado tanta parafernalia para hacerle creer a los demás que existía y, tal vez, solo tal vez, las cosas no se habrían ido de sus manos de forma tan desastrosa.
Lo hice por probar. Por sacarme la idea de la cabeza. Y, bueno, también porque los gin tonic me habían quedado más cargados de lo recomendable. “Walter Davis, la nueva revelación de las letras chilenas” titulé el artículo, haciendo aun más evidente la broma, bautizando al escritor igual que el socio imaginario de la vieja novela. En la introducción resumí la historia de Davis. Su bisabuelo había sido un pionero del secuestro de mascotas entre la clase acomodada inglesa de mediados del siglo XX. Le pagaban miles de libras por el rescate. Hasta que tuvo la mala fortuna de secuestrar el gato de un importante político y hasta ahí llegó su carrera. Tuvo que escapar de Inglaterra, estableciéndose en Chile, más por casualidad que por convicción. Y aquí había echado raíces. Mi personaje, Davis, era parte de la tercera generación nacida en estas tierras, bordeaba los treinta años y escribía desde la adolescencia, ganando concursos en Chile y en el extranjero, siempre bajo pseudónimos, ya que padecía de una timidez que rozaba lo enfermizo. Ni siquiera había ido al colegio para no tener que lidiar con otros mocosos, y toda su erudita educación literaria la había recibido en su propia casa. Su temor a la exposición llegaba a tanto que su notable novela debut, titulada Los intestinos del ministro, había sido publicada por una desaparecida editorial independiente con un tiraje de solo cien copias, una de las cuales había llegado providencialmente a mis manos. “Este original de la primera edición de seguro costará varios miles de pesos en un futuro no muy lejano”, escribí en alguna parte (y no me equivoqué). No recuerdo muy bien qué más dije en el artículo, ya que el gin tonic parecía brotar en la copa cada vez que la vaciaba y porque a la mañana siguiente, cuando recordé lo que había hecho, no tuve ganas ni cara para volver a leer el texto que le había enviado al periódico cerca de las tres de la mañana.
Cuando a media tarde recibí un correo del editor, temí lo peor. La broma era tan evidente y de tan mal gusto, que me convencí de que todo se había ido a la mierda, que las pocas lucas que estaba ganando en ese suplemento de medio pelo se acabarían y el gin tonic volvería a su primitiva forma de vino en caja. Pero no. Les había interesado el caso de Walter Davis y me ofrecían doble paga por escribir no una reseña, sino un reportaje. Tenía que profundizar en la vida y la obra de Davis, adjuntar un fragmento de Los intestinos del ministro y conseguir una foto del escritor. Me sorprendió que se lo tragaran, que no lo asociaran con la novela, era un puto clásico. Volví a leer: “doble paga”.
¿Era posible? Di un par de vueltas, vacié una lata de cerveza en tres tragos, y me decidí. Con los dedos temblorosos respondí que por supuesto, que contaran conmigo, pero que el tema de la foto era complejo, que a Davis no le gustaban las cámaras y que casi no existían fotos suyas. “Consigue una foto de alguna forma”, respondió el jefe, y eso fue todo. Me levanté de la silla (llena de cojines blandos) y fui a prepararme la primera copa de la tarde para celebrar. “Doble paga”. Sonaba tan bien.
Fue fácil escribir el reportaje, solo profundizar en los aspectos fundamentales de la infancia de Davis y cómo se reflejaban en su literatura, más algunas alabanzas de manual: “Una prosa limpia y clara, pero no carente de fiereza y, sobre todo, perturbadora. Un híbrido entre lo mejor de Bolaño, mezclado con la incomodidad que solo un digno heredero de Kafka podría lograr”. Y ya estaba. ¿Y el fragmento de novela? Simple. Tomar frases de aquí y de allá, de Flaubert y de Dickens, unirlas con cierta gracia y justificarlas como una obra post- posmoderna, desafiante de los límites habituales del lenguaje, una obra arriesgada que dinamita las ideas preconcebidas sobre el arte de narrar. ¿Y la fotografía? Bastó ponerme una bolsa de papel en la cabeza rayada con plumón —“Muerte a la imagen del autor” fue la consigna— y posar con cierta expresión corporal misteriosa y sugerente. Walter Davis estaba vivo.
Pocos días después el reportaje apareció en el suplemento. Dos páginas, con la foto de Davis con la bolsa de papel en la cabeza y el radical mensaje escrito a mano. El editor había agregado alguna frase por aquí y por allá, pero básicamente había respetado mis palabras sobre de Walter Davis y su pequeña obra maestra. Aparecía también la portada de Los intestinos del ministro (que hice en Photoshop) y habían incorporado un recuadro con información adicional sobre el pequeño tiraje de la novela que, según el reportaje, venía seriado de uno a cien, y se hacía una comparación con otras obras de tiraje limitado y cómo este acto implicaba una decisión artístico-política desafiante a la producción capitalista. Ni a mí se me habría ocurrido un detalle tan interesante. Walter Davis aparecía como una figura radical, tan misteriosa como atrayente. Lo que me dejó con la boca abierta fue que se incorporaba en un pequeño recuadro la voz de Alberto Fuguet diciendo que conocía a Davis, que había asistido a uno de sus talleres literarios, pero solo a la primera sesión, que luego había desaparecido sin dejar más rastro que el recuerdo borroso de un cuento que había leído en voz alta en aquella sesión y que, según Fuguet, “era un verdadero mazazo a los cánones literarios tradicionales”. No supe si reír o llorar.
Una cosa llevó a la otra a la velocidad que se transmiten las cosas hoy. Viral. Y si bien el mundo de la literatura en Chile no le interesa a nadie más que a los involucrados, ese grupúsculo se vio remecido con la irrupción intempestiva de este nuevo personaje oscuro, reservado y talentoso llamado Walter Davis. Y todo creció cuando el editor me pidió que le hiciera una entrevista. De nada sirvieron mis objeciones, aludiendo a la negativa que tenía el autor por exponerse en medios. Dos frases fueron suficientes para convencerme: “Convéncelo” y “doble paga”. Lo siguiente que supe fue que Walter Davis me había respondido por correo una entrevista extensa, donde abordaba ciertos aspectos de su trabajo creativo, de los símbolos en su obra, del estado actual del arte y, por supuesto, su visión acerca de la escena literaria chilena. Me di el gusto de poner en palabras de Davis ciertas pequeñas venganzas que hace tiempo había querido darme, por ejemplo, contra Rodríguez. El maldito se había comido todo el salmón y se había tomado todo el vino en un cóctel académico al que asistí solo por la comida y el vino. Bastó con un poco de tráfico en la Alameda para no alcanzar ni a ver la comida. Ahora Walter Davis reducía la obra de Rodríguez a un montón de pastiches sin la imaginación necesaria ni para transformarlos en narraciones presentables.
Muy pronto comencé a recibir una avalancha de correos pidiéndome el contacto de Walter Davis. Vale decir que en el mundo de la literatura chilena una “avalancha de correos” significa cinco o seis, todos remitidos desde los pocos medios que cubren los vaivenes de un grupo de náufragos que cuentan con el tiempo, la paciencia y la vanidad suficientes para llamarse a sí mismos escritores. Al principio me negué, aduciendo que Davis me había pedido no compartir su contacto con la prensa, pero cuando me hablaron de ciertos números, lo miré desde otro punto de vista. Las cremas para las hemorroides son caras y, en el peor de los casos, tendría que someterme a una cirugía para acabar con el problema de raíz, cirugía que por supuesto no tenía con qué pagar. Sería fácil crear un correo electrónico falso y responder yo mismo a las preguntas, siempre las mismas, de un puñado de ingenuos que no eran capaces de ver lo ridículo de la situación.
Pero no solo un puñado de ingenuos quiso comunicarse con Davis. También fans que decían estar enamorados de su obra; muchos de ellos aseguraban tener una de las cien copias numeradas de la primera y única edición de Los intestinos del ministro. Algunos incluso mandaban sus cuentos con la esperanza de que Davis los leyera y les diera su opinión. Yo sonreía con cierto placer morboso al matarle las esperanzas uno a uno a esos aspirantes, en su mayoría ridículos advenedizos. Había uno especialmente patético, que enviaba un cuento ridículo donde un tipo con dos penes —un tal Tommy Gun o algo así— llegaba a triunfar en el mundo del porno internacional. Davis no tuvo piedad, ni con ese fracasado ni con nadie. Creo que, en el fondo, mi creación me estaba sirviendo para decir lo que no podía o no me atrevía, tal como el socio imaginario de aquella vieja novela, que podía decir “no” cuando el protagonista no era capaz. Cada cierto tiempo recordaba la frase de la película que me había quedado dando vueltas: “En las redes puedes crear a una persona que no eres y todos se lo van a creer”. Había sido tan simple. Incluso comencé a sentir cierto placer al responder entrevistas como lo haría Davis, con su estilo torrentoso de oraciones unidas solo por conjunciones, como si hablara en un permanente fluir de conciencia, matizado por algunas frases de escritores consagrados que robaba de entrevistas viejas, intercalando algunos disparos directo al ego de los artistas tradicionales e institucionales. Y todo sin moverme de mi escritorio. Bueno, solo un poco para acomodar las hemorroides, pero ese es otro tema.
No sé bien por qué, pero nunca le conté a la Rosario acerca del nuevo escritor, ni siquiera cuando comenzó a preguntarme cada vez más seguido y con mayor preocupación por qué pasaba tantas horas frente a la pantalla. Davis me estaba ocupando más tiempo del esperado. Tuve que crear a un nuevo personaje, un periodista mexicano que había entrevistado a Davis en la XXI Feria del Libro de Tenochtitlán, donde Davis había aceptado ir bajo la estricta condición de no revelar su nombre. Por motivos que nadie me cuestionó, el periodista mexicano me había entregado a mí y solo a mí toda la información acerca del paso de Davis por México. Con esa información escribí un artículo donde relataba cómo Davis había leído fragmentos de su novela cubierto por una sábana blanca, como un fantasma, para representar que “la literatura no es más que un espejismo, un fantasma difuso que el tiempo deforma y extingue”. En la foto que acompañaba la entrevista aparecía Davis (yo) cubierto por una sábana con dos hoyos, tras los que lograban verse los ojos del autor (los míos) pintados de negro, con una botella de tequila en la mano (lo más mexicano que encontré en el departamento). Tuve que dar una buena explicación cuando la Rosario llegó, un par de horas más tarde, y me vio durmiendo sobre el sillón, borracho de tequila, con los ojos pintarrajeados y la sábana vieja que nunca usábamos —y que resultó ser una herencia familiar con un valor sentimental invaluable. ¿Por qué nunca me lo dijo?— con dos hoyos burdamente cortados con tijeras.
Las entrevistas comenzaron a llover, al menos lo que podemos llamar “llover” en la escena cultural de esta parte del mundo. Davis tenía ideas radicales de la literatura y del arte en general; veía a los libros como criaturas vivas, pero no es el sentido tradicional, donde el lector completa el sentido del texto con sus propias experiencias, sino que, para él, los libros se transformaban y tomaban nuevos sentidos en cuanto el autor los sometía a nuevas circunstancias. Fue cuando comencé a realizar intervenciones, grabarlas en video y enviarlas a los medios. La primera fue leer un fragmento de su novela en la entrada de una comisaría santiaguina, comisaría que luego rayé con espray escribiendo una frase enrevesada, pero que, según los críticos, resultó ser la mejor crítica a la fuerza policial desde el incendiario discurso del sindicalista afrodescendiente Lewis-Morris en la California hippie pre-Manson. La figura del autor, gracias a Davis, adquiría un nuevo rol en el proceso de la comunicación entre lector y obra. “Me considero, más que un escritor, un terrorista cultural”, dije —más bien dijo— en una entrevista para El Mercurio.
Davis comenzó a hacer estos “ataques terrorista-literarios” disfrazado con pasamontañas y capuchas, y enviaba sus videos a los medios a través del mail. Para mí no era difícil fingir todo aquello. Bastaba con esconder bien las capuchas y cambiar seguido la dirección IP de mi computadora. Mi cuenta bancaria estaba recibiendo humildes pero constantes ingresos extra, y de alguna forma estaba haciendo lo que, bajo mi máscara habitual de crítico literario institucional, jamás me había atrevido. Como aquella vez que la casa del mismísimo ministro de Economía amaneció empapelada con una serie de pliegos con frases que mezclaban el sarcasmo, la poesía y el completo sinsentido. No fue nada fácil grabarme durante la noche pegando esos pliegos, por lo que decidí dejar una marca. Una marca característica, como la carta del Joker o la Z del Zorro, algo que certificara la presencia de Davis para que no fuera necesaria la grabación. Por lo demás, el artista estaba comenzando a ser buscado ya no solo por la prensa, sino también por la policía.
Fue así como su siguiente ataque —unos lienzos pegados con engrudo en las paredes del Mapocho, donde, a través de metáforas robadas de viejas antologías de poesía argentina en el exilio, el presidente quedaba reducido a un simple payaso de circo— apareció junto a la nueva marca de Davis: una pluma. Una pluma de paloma, no me dio el presupuesto para más. Por supuesto que la noticia corrió por todo el ambiente literario y cultural, además de pequeñas coberturas en la prensa escrita, donde se hablaba del nuevo “terrorista cultural”, de su obra tan inteligente como provocadora, aunque en algún medio se cuestionó el buen gusto del autor al elegir una pluma de paloma como símbolo. Davis no tardó en hacer circular un video defendiendo el carácter simbólico de la pluma de paloma: “Animal típico y despreciado, el portador de la voz de los sin voz; hoy, la paloma, tiene al fin su revancha en el dormido ambiente literario nacional, plagado de cóndores, golondrinas y pavos reales”. Al día siguiente varios escritores y agentes culturales publicaron una pluma de paloma en sus redes sociales. Un nuevo acierto de Walter Davis.
Las semanas siguientes todas mis críticas y reseñas fueron rechazadas. Solo querían Walter Davis. Si no mandaba más Davis, básicamente, me quedaría sin ingresos. Así que tuve que volver a pensar en ataques de Davis y volver a elogiarlos y a cubrirlos, aunque todo ese asunto ya me estaba cansando. Ya había probado que cualquiera puede crear a quien sea en internet y que la gente se lo traga fácil, que el arte ha alcanzado un nivel en el que cualquiera puede tener sus quince minutos de fama, comprobando la teoría del profeta Warhol. ¿Y después qué? Ya no quería pasar más noches afuera rayando paredes, emborrachándome frente a la pantalla, respondiendo entrevistas sobre libros que no existían, ni mucho menos tener líos con la ley. Y la gota que rebalsó el vaso: la Rosario comenzó a mostrarse demasiado entusiasmada con las puestas en escena de Davis. Me hablaba de él como si fuera el mejor artista del mundo, una especie de línea divisoria entre el arte tradicional y el avant garde rupturista de la época del capitalismo tardío. Seguía todas las cuentas de Instagram que habían creado con imágenes de Davis y sus instalaciones, y hasta insinuó, en una noche de gin tonics de más, que él era alguien que hacía arte y, por lo tanto, valía la pena, mientras yo era un simple parásito, un chupasangre que vivía de criticar lo que genios como Davis hacían.
En una de mis reseñas sobre Davis me atreví a plantear que era ridículo que el público se rindiera tan fácil ante un escritor al que ni siquiera habían leído. Las respuestas llovieron. Decenas de lectores indignados decían que era pretencioso e insultante de mi parte dar por sentado que no lo habían leído. Por mi posición de crítico, desde mi trono, abanicado con hojas de palmera, pensaba que los lectores eran seres inferiores y limitados, mientras que en realidad el limitado era yo, incapaz de comprender el sentido político y la densidad intelectual de la obra de Davis.
Ese fue el momento en que me harté. Toda esta payasada dejó de tener el menor atractivo y pasó a transformarse en una molestia, una más de las almorranas de mis desvelos. Davis era yo, quise gritarles en la cara, yo era el hijo de puta que se pasaba las horas respondiendo esas entrevistas y grabando esos videos; yo y nadie más que yo el que se pasaba la noche buscando poemas viejos en revistas y fanzines vanguardistas para darle vida al discurso de mierda de ese escritorcillo de pacotilla que no era capaz ni siquiera de tener un nombre original. ¿Cómo nadie se daba cuenta de que era un robo de la novela El socio? Lo odié. Y me descargué bebiendo más de la cuenta, escribiendo críticas afiladas y destructivas contra todo aquel que se atreviera a publicar un libro en este puto país. Pero todo era rechazado, solo Davis les interesaba. “Para escribir sobre escritores mediocres tenemos a otros, tú ocúpate del verdadero genio”, me dijo mi jefe una tarde en que todo parecía irse por el retrete. Y para colmo, la Rosario parecía cada vez más embelesada con el tan Davis. Solo hablaba de él y se quedaba hasta tarde leyendo sus putas entrevistas y sus putos artículos, viendo esos putos videos que hasta un estudiante de colegio habría hecho mejor que él. Que yo, en realidad. Y yo me preparaba otra copa y botaba espuma por la boca, mientras ella se encerraba en la pieza a leer sobre el puto artista.
Pronto comenzaron a aparecer entrevistas a Davis en otras revistas y diarios. Entrevistas que yo no había escrito. Y videos. Una serie de ataques terrorista-literarios grabados y viralizados en las redes, protagonizados por un supuesto Davis que no era yo. Era indignante saber que había alguien más haciendo dinero inventando información, porque yo bien sabía que todo eso era mentira, que ese Davis no era más que una invención mía, un personaje creado en base a textos antiguos recortados y sacados al azar de una bolsa, una especie de monstruo de Frankenstein imaginario, un collage de pura mierda pseudo vanguardista reciclada en una vomitiva jugarreta de un crítico literario mediocre. Hasta apareció en la tele. Con una bolsa de papel cubriendo su cabeza, rayada a mano con la consigna “El autor no existe”, una bolsa igual a la que usé aquella lejana noche en que le di a Davis una imagen por primera vez. Era ridículo. Fuera quien fuera aquel farsante, lo hacía pésimo. Había aprendido palabra por palabra cada intervención de Davis y las repetía sin contexto ni gracia alguna. Y todos lo alababan. Me levanté de la silla y tiré mi copa de vino contra la pared, haciéndola añicos y salpicando de vidrios rotos el piso del departamento, maldiciendo en voz alta. Y la Rosario cada vez pasaba menos tiempo en el departamento. Esa vez llegó pasada medianoche, impregnada de un perfume que no era el suyo, pasó a la habitación sin saludar y se fue a la cama sin importarle ni las manchas de vino en la pared.
Una noche salí con un par de amigos —que no pararon de hablar de la genialidad de Davis—, me emborraché y volví cerca de las tres de la mañana. La Rosario dormía, o fingía que dormía. Otra vez ese perfume de mierda que no era suyo. Me quité como pude la ropa y me metí a la cama. Cuando estaba a punto de dormirme la noté. Estaba debajo de mi almohada. Una pluma de paloma. Me incorporé como pude y prendí la lámpara. Era una pluma de verdad, como las que dejaba Davis en sus ataques terroristas. Y solo entonces comprendí la distancia de Rosario, sus salidas misteriosas, sus nuevos horarios de llegada al departamento…
Pasaron días. Semanas. Llevaba más de un mes sin publicar nada en el suplemento. Me negaba a hablar de Davis. La Rosario no había sido capaz de negarlo y todo se había ido a la mierda. Davis se había metido en mis sábanas, literalmente. Y en mi cabeza y en mi billetera y en mi vida entera. Ella se quedó en el departamento y yo busqué una pieza barata donde poder emborracharme cada noche. Así que tuve que escribir sobre él, ya no podía estirar más los escuálidos ahorros de las reseñas y entrevistas pasadas. Pero no escribí una nota cualquiera. Fue una extensa delación, donde expuse con citas y bibliografía, cada una de las intervenciones de Davis, evidenciando que se trataba de un plagiador, un ladrón de ideas sin trasfondo artístico ni densidad intelectual alguna. Todo lo que había dicho el supuesto genio no era más que un robo de alguna revista o antología añeja. El editor quedó con la boca abierta, indignado conmigo al comienzo, pero mi investigación era tan categórica y tan bien cimentada en argumentos irrefutables, que decidió publicarla. “Venderá como pan caliente”, dijo antes de encogerse de hombros y mandarla a imprenta.
Tal como imaginaba, el artículo fue un bombazo. Pero un bombazo que explotó en mi propia cara cuando Davis —o quien quiera que fuera el hijo de puta que estaba atrás de esa capucha— respondió con un video donde decía que el arte no es tuyo ni mío, que el artista era capaz de crear belleza con lo que tuviera a la mano, un mago capaz de hacer brotar rosas en la basura, para cerrar con un collage de frases sacadas de no sé dónde, que dejaban en ridículo el rol parasitario y secundario del crítico en el mundo del arte. “Soy un artista, dame un puto periódico antiguo y haré arte con él”, dijo para cerrar, parafraseando de manera burda esa dudosa cita de John Lennon. Y ese fue el colmo.
Decidí matarlo. Ya no podía más con él. El monstruo se había escapado de mis manos, como la criatura de Frankenstein, como el socio de la puta novela. Necesitaba sacármelo de encima, hacerlo desaparecer. Lo planeé todo. Compré una nueva sábana blanca y le corté los hoyos en los ojos, me maquillé, todo como aquella primera vez. Me emborraché de tequila y me puse frente a la cámara. Sería mi última intervención terrorista-literaria, la cúspide de mi obra: la muerte del artista. Con voz afectada di un discurso donde expresé que la obra de arte ya no pertenecía a nadie, todo estaba en los libros, en las palabras. Nadie era necesario, ni siquiera el mismo Davis, pues su obra podía seguir siendo transformada y actualizada por quienes quisieran hacerlo. La época actual, con bibliotecas infinitas a un clic de distancia dejaba atrás definitivamente al demiurgo, al pequeño dios. Los márgenes y las cercas intelectuales ya no existían. Hoy el arte estaba en la acción, en el terrorismo literario. Saqué mi brazo por bajo la sábana y metí la hoja de afeitar. Y mientras la sangre comenzaba a cubrir de rojo mi brazo, la grabación se interrumpía.
—o—
Han pasado meses y a Davis le entregarán de manera póstuma el Premio Santiago de Literatura. Su última intervención, titulada La muerte del artista, fue alabada en todos los círculos del arte nacional. Las tripas del ministro ha sido reeditada por una multinacional con llegada a México, España y Argentina. No puedo responder de dónde salió el texto ni qué dice; me he negado a leer aquella farsa pseudoliteraria. El fantasma de Walter Davis ha triunfado, mientras que mi vida terrenal se ha ido cada vez más a la mierda. Las hemorroides han aumentado y con la falta de trabajo ni siquiera he podido comprar las cremas para disminuir las molestias. Lo único más o menos positivo es que la Rosario volvió conmigo. Una vez asumida la pérdida de su amante, volvió a llamarme. Pero no ha sido tan fácil. Mientras lo hacemos, entre gemidos, la he oído mencionar más de alguna vez el nombre de Davis. “No puedes competir contra un fantasma”, me dijo un amigo borracho la otra noche en el bar de la esquina. Y lo acepto, me duele, pero lo acepto, tal como se acepta la muerte de un ser querido. La ausencia de Davis, sin embargo, ha dejado un vacío no solo en ella, sino también en mí; una sensación parecida a la nostalgia, parecido a lo que deben sentir los donantes de órganos cuando les extirpan un riñón. De cierta forma lo necesito. Por eso he comenzado a escribir su biografía, que espero poder editar pronto. Incluso he comenzado a dejar una pluma de paloma bajo la almohada de la Rosario por las noches. Creo que nos hace bien…
De alguna forma, a ambos nos hace bien.

Emilio Ramón (Santiago de Chile, 1984) es profesor de Literatura, escritor, editor y candidato a Doctor en Literatura. Ha publicado libros de narrativa y música en Chile, Argentina y México, entre ellos los libros de relatos Noches en la ciudad (2017), De qué hablamos cuando hablamos de apocalipsis (2024) y la novela Los muertos no escriben (2022). Por el lado de la escritura musical, es autor del libro Ramones en 32 canciones (2024) y coautor de Disco punk. Veinte postales de una discografía local (2020), además de colaborador para distintos medios impresos y digitales.



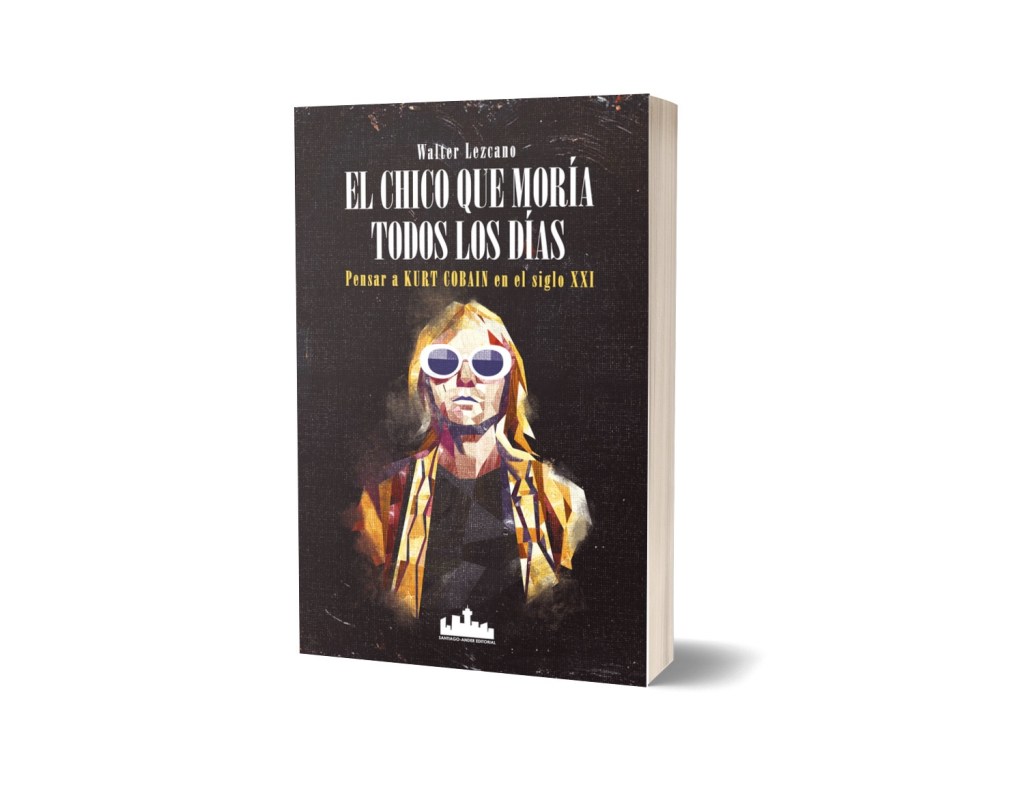

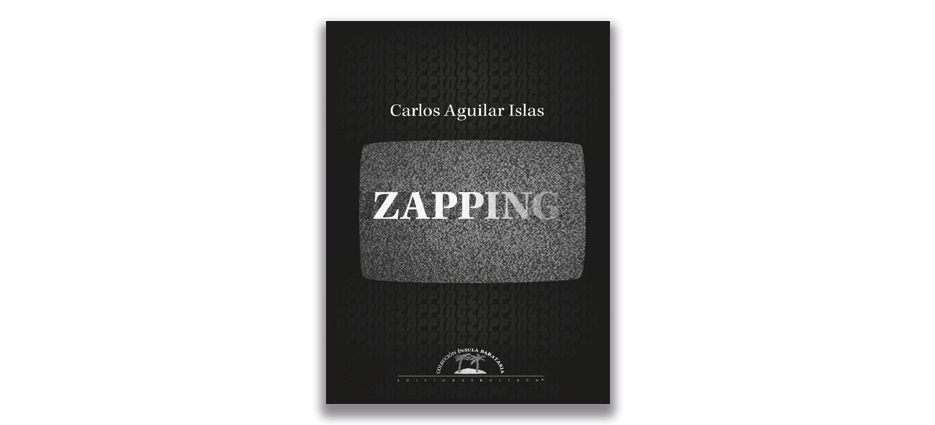

Deja un comentario